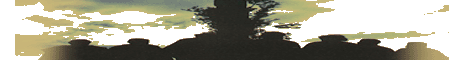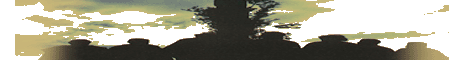NOTAS
- En este
artículo se utiliza los términos étnico,
etnia, indígena, en forma convencional entendiendo que
la dignidad de los Pueblos que se encontraban en lo que hoy es
conocida como América Latina, antes de la llegada de los
españoles, no es reflejada por dichos conceptos.
- En orden
cronológico las cifras conocidas son algunas de las siguientes:
La CORFO, en 1952, sostiene que los mapuche son alrededor del
2,2% (139.547); Ormeño y Osses, en 1972, sostienen que
los mapuche serían 800.000 de los cuales el 50% sería
urbano y el otro 50% restante rural; la proyección del
CIDA, en 1973 y 1974, fue de 323.000 y 400.000 respectivamente
(4%); Hernádez I. afirma en 1984 que en Chile “los mapuches
son alrededor de 600.000 o sea aproximadamente el 6% de la población
total”. La proyección de Moltedo R. en 1986 fue del 3,5%
(300.000 - 400.000); el mismo año Montupil F. sostiene
que la cantidad de mapuche en Chile es de un 6% (700.000), en
1987, Bengoa J., - reconocido investigador de la "cuestión
indígena" -, afirma que los mapuche estarían alrededor
del 4% de la población chilena, en 1990 sostiene que "los
indígenas", serían aproximadamente 500.000 personas,
recientemente (1995) y después de la publicación
de los resultados del Censo, este mismo autor, sostiene que los
mapuche serían entre 600.000 y 800.000 a nivel nacional.
En todo caso, la proyección relativamente más cercana
a las cifras del censo fue la de Montupil.
- En los
acercamientos escalonados al tema de la discriminación
- y en el transcurso de la investigación de terreno actualmente
en curso -, se ha podido aislar a lo menos dos dimensiones del
fenómeno: discriminación exógena y endógena.
El primer caso, dice relación con el tipo de discriminación
tradicional, es decir, aquella actitud social estereotipada y
explícita que tienen que ver valoraciones diferenciales
y asimétricas de biotipos, perfiles estéticos, sicológicos
y colectivos, que determina rechazo social, pobreza y marginación.
Esta dimensión es posible de constatar en los estudios
de las primeras generaciones de inmigrantes a la RM (los estudios
de Munizaga son paradigmáticos). Por otro lado, la discriminación
endógena es una nueva generación del fenómeno
o a lo menos una reconfiguración de ésta,
en el sentido que su reproducción es distinta. Los mecanismos
discriminatorios antiguos en los cuales la discriminación
se expresaba en rechazo explícito, hoy día se expresan
en el colectivo, en tanto los jóvenes mapuche admiten no
sentirse rechazados ni excluidos por sus pares, los cuales no
hacen distinción entre su condición de portadores
de apellido mapuche y no mapuche. Sin embargo, cuando se adiciona
al porte de apellido mapuche un proceso de recuperación
identitaria, se activan los mecanismos de control social. Estos
mecanismos se incrementan cuando el joven busca aglutinamiento
con otros jóvenes mapuche. Es allí en donde se potencian
los mecanismos de control social, es decir la discriminación
se activa en lo colectivo y no en lo individual, como sucedía
anteriormente. El joven internaliza dicho mecanismo de modo que
rehuye la posibilidad y oportunidad de organización, puesto
que ello activa los mecanismos discriminatorios.
- Validez
entendida como aquel instrumento que mide lo que dice medir.
- Confiabilidad
entendida como la precisión de la medida, aplicado el mismo
instrumento en cortes temporales distintos.
- Léase
“el racismo en Chile a 500 años del “descubrimiento” de
América. Comisión Nacional, Quinto Centenario.
- Valenzuela
y Foerster son de la opinión de que efectivamente son los
pobres los que en mayor grado manifiestan discriminación,
prejuicio y rechazo frente a otros pobres que son de origen indígena,
en cambio Curivil opina que “siendo que los mapuche viven y se
reproducen mayoritariamente en ambiente pobre, no es que la discriminación
sea más alta en ellos sino que se nota más”.
- El teorema
de Bernoulli afirma que “los segmentos pequeños de las
sucesiones azarosas muestran a menudo grandes fluctuaciones, mientras
que los grandes se comportan siempre de una manera que sugiere
constancia y convergencia” (ley de los grandes números)
(La lógica de la Investigación social. Popper K.
Ed tecnos. 190. Pag 168. Es decir, dicha “ley” permite inferir
que mientras mayor sea el tamaño de una población
cualquiera a examinar, su comportamiento estadístico (medidas
de tendencia central en particular), tendería a comportarse
normalmente en la medida que un supuesto básico en este
razonamiento es que poblaciones mayores son más homogéneas
y estables en su comportamiento estadístico.
- Hoy en
día existen algunos indicios que muestran tanto de sobredeclaración
(entendida como aquellos individuos que se declaran como mapuche
sin serlo en la pregunta de autoidentificación étnica)
como subdeclaración (aquellos que se declaran como no mapuche
cuando el resto de su estructura familiar sí) en la respuesta
censal. En ese sentido, en el curso de la investigación
que da origen a estas reflexiones, se ha llegado a la conclusión
de que aquellos que se sobredeclaran tienen más de 12 años
de educación y que por lo mismo un nivel de ingreso más
alto. Este hecho se reafirma cuando se constata que a medida que
la población mapuche se concentra el problema de la sobredeclaración
se va reduciendo, si bien no significativamente, por lo menos
es posible detectar una cierta tendencia decreciente, como asimismo
su nivel educacional. Por otro lado, la inconsistencia de los
datos, se ve reflejado en un indicador importante de la estructura
de población; el índice de masculinidad, (léase
Notas sobre la Población mapuche de la Región Metropolitana:
Un Avance de investigación. Valdés M. Pentukún
N° 5. 1996. IEI-UFRO.) dicho índice permite observar
la predominancia de un determinado sexo respecto del otro. Por
ejemplo, en zonas urbanas es teóricamente esperable encontrar
un índice de masculinidad menor a 100, en cambio, en zonas
rurales, es esperable encontrar índices de masculinidad
mayores o iguales a 100, puesto que en general, estas zonas la
migración femenina es mayor que la masculina. Si esto es
cierto, entonces la población debería comportarse
de dicha forma, lo cual en general el comportamiento de la RM
es así, no obstante, al desagregar la población
en las comunas de más alta densidad mapuche (Cerro Navia,
Pudahuel, Lo Prado, La Florida, Peñalolén, La Pintana,
San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Renca) los índices
de masculinidad de la población mapuche son mayores
o muy cercanos a 100 (05 comunas y 04 comunas respectivamente).
Dado que estas comunas son eminentemente urbanas, es poco probable
que dicho comportamiento se relacione con variables culturales,
más bien, estaría mostrando que hay una gran cantidad
de mujeres que se subdeclaran u hombres que se sobredeclaran.
Por otro lado, si te toma en cuenta que las comunas que presentan
altos grados de concentración mapuche, también existen
altos grados de pobreza, la reflexión es doble: por un
lado, se debe (o debería) considerar la relación
pobreza-etnicidad, y por otro lado, cabe preguntarse por el efecto
de la discriminación étnica en la población
pobre no mapuche respecto de su respuesta. El razonamiento es
el siguiente: dado que la población no mapuche está
sometida a las mismas variables (ambientales, económicas,
políticas, sociales y culturales) que la población
mapuche, no debería existir diferencia entre los niveles
de pobreza observados. Sin embargo, los primeros acercamientos
a la problemática muestran niveles diferenciales de pobreza
respecto de la pertenencia étnica registrada en el censo.
Esto significa que es posible encontrar menos simpatía
entre los hombres pobres no mapuche que entre los hombres no pobres
no mapuche. En cambio, en las mujeres operan otras variables no
registradas en el censo (estéticas, psicológicas
entre otras).
- Ver
La población Indígena en la Región Metropolitana.
CONADI 1995. Valenzuela, Rodrigo.
- Peyser
A, en 1995 inició la investigación que permitiera
evaluar la distorsión o sesgo en la respuesta de adscripción
étnica, entregando las pistas metodológicas en la
formulación del Programa REDATAM Plus, que permitió
llegar a las conclusiones expuestas.
- Valdés
M. PENTUKÚN N° 5, op cit.
- Esto
sería relevante, en la medida que el dato censal en términos
de validez y confiabilidad, tiende a incrementarse, en algún
grado donde la presencia mapuche es más importante.
- Este
segmento representa el 12,6 % de la Población Total de
la RM del mismo segmento.
- Esta
menor autoidentificación no puede ser explicada por una
variación demográfica, puesto que no existe ninguna
evidencia de que los padres de ese segmento de edad hayan tenido
una menor fecundidad (aunque resulta necesario investigar respecto
de la transición demográfica que se verifica en
Chile a partir de los años 60 y como ello afecto a la población
mapuche). Tampoco es posible pensar en un cambio de tendencia
en el flujo migratorio.
- Aquí
cabe preguntarse el porqué del ocultamiento sistemático
de la Historia mapuche en aquellos capítulos que dicen
relación con la conformación de la “chilenidad”,
específicamente en los complejos sistemas de alianzas de
mapuche con los españoles en el tiempo de la Reconquista
o la resistencia que opuso el Pueblo mapuche a la ocupación
de la Araucanía por parte del ejército chileno.
Por otro lado, ¿cuál es el objetivo último
de la estigmatización mapuche (flojo y borracho)?, ¿de
donde surge la percepción de los Chilenos de que el mapuche
es inferior a ellos?. Siendo éstas formas de control en
sentido estricto “viejas”, existen hoy nuevas formas de control
social, por ejemplo, lo que se ha venido llamando “etnocidio demográfico
o estadístico” (Bonfil Batalla, 1981), o la configuración
de políticas de tratamiento indígena de corte “ruralista”,
o la reducción de la problemática mapuche como un
problema propio de las “minorías”, la conformación
de políticas “folckoristas” respecto de la cuestión
mapuche, etc. La internalización de estas ideas-fuerza
en el inconsciente colectivo viabiliza la construcción
institucional de mecanismos ordenadores y normativos en el plano
de la Educación, la Religión, el aparato de Estado,
la Justicia y otros. Si se operacionaliza lo anterior, será
útil preguntarse el porqué de la insistencia de
Bengoa en seguir insistiendo en que la cantidad de mapuche en
Chile es menor a la mostrada por el censo, o porqué la
famosa “ley indígena” es ruralista sino para controlar
mejor los recursos desviados a un sector cuya tendencia es decreciente
en América Latina.
- En todas
las comunas estudiadas (sin excepción) la más baja
autoidentificación se da en el segmento de edad ya mencionado
(15 - 19 años) y la más alta autoidentificación
se da en los grupos etáreos 25 - 29 años y 30 -
34 años. Lo interesante de esta menor autoidentificación
es que al contrario de lo que sucede con los segmentos etáreos
mayores, es que tanto hombres como mujeres se subdeclaran.
- Estas
definiciones son abordadas en el documento “Migración mapuche
y no mapuche”, Valdés M. 1997. Revista Ethnos http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/Ethno-/valdes1.htm
- Respecto
de la formulación de hipótesis, se sigue el razonamiento
Popperiano respecto de enunciación de las hipótesis
científicas. Ver Popper K. Op cit. Pag 75.
- Estudio
Sociodemográfico sobre población mapuche en Chile
(censo 1992): Antecedentes para una política indígena.
Instituto de Estudios Indígenas - UFRO\CELADE. 1997.
- Estos
datos corresponden al documento “Los mapuches en las regiones
metropolitana y de la araucanía: Evaluación de la
información censal de 1992”. Documento de distribución
restringida CELADE\IEI. Espina R. 1997.
- Espina
op cit.
- Ver
“Estudios Sociodemográficos de Pueblos Indígenas”.
LC/DEM/G.146. Pag 27.
- Léase
“Migración mapuche y no mapuche”, op cit.
- Greve
M.E. afirma que “según el último censo del INE (1992),
la población mapuche del país asciende a 998.385
habitantes de los cuales 409.079 (41,78%) son migrantes que residen
en el área metropolitana”, (destacado nuestro), sin embargo
el número señalado por Greve es el número
de personas que se autoidentifican como indígenas en el
país, toda vez que la cantidad de personas que se autoidentifican
como mapuche es de 928.060, por lo cual la RM concentra el 44,1%
de la población que se autoidentifica como mapuche en Chile
y no el 41,78%. Por otro lado, Greve señala que la totalidad
de las personas que residen en la RM serían migrantes,
lo cual no es así, puesto que el 60% de las personas autoidentificadas
por el censo son no migrantes, y el resto de la población
se reparte en las distintas categorías migratorias, siendo
la categoría más importante (migrante reciente)
solo un 5,32% que en todo caso no es muy distinta de la migración
reciente no mapuche (4,14%). (Ver PENTUKUN N° 5 pag. 17. Para
un análisis detallado respecto de la migración remitirse
a Migración mapuche y No mapuche Op cit.
- Montecino
afirma que “parte del salario recibido por el trabajo doméstico
(de las mujeres mapuche migrantes) estará destinado a ayudar
a la familia rural. ... La preocupación constante por esos
“otros” que quedaron en el campo se traduce no sólo en
envío de dinero o mercaderías, sino en una presencia
que poblará los sueños (peumas) y que guiará
la conducta...” en la ciudad. Léase “Transformación
y conservación cultural en la migración mapuche
a la ciudad: invisibilidad del mapuche urbano”. Montecino Sonia.
RULPA Dungu. N°7 1990.
- Léase
“Migración mapuche y no mapuche”. op cit.
- Para
ver un análisis más detallado, remitirse a “Comportamiento
religioso mapuche y no mapuche en la Región Metropolitana”.
Valdés M. (Inédito) e Identidad mapuche en Cerro
Navia. Curivil 1996.
- Algunas
de las definiciones más utilizadas provienen de la consecuencia
lógica de la migración, pero que de alguna forma
muestran un cierto sesgo, en la medida que el emigrado adquiere
la categoría de Urbano por el solo hecho de desplazarse
a la Ciudad. Para muestra un botón : “mapuches urbanos
son mapuches producto de la migración del campo a la ciudad.
Se estima mas o menos en 150.000 la Población urbana. Algunos
retornan a su terruño, pero para la mayoría su partida
es irreversible. Son muy cotizados en los trabajos, pero con bajo
status económico, por carecer de preparación profesional.
Se encuentran trabajando como mozos, obreros o carabineros”. Las
culturas de América en la época del descubrimiento.
Ediciones cultura hispánica. 1984. pg 203. (destacado nuestro)
- Un primer
problema será establecer si es en la ciudad donde se constituye
la identidad mapuche, o si es la ciudad la que constituye o permite
la construir la Identidad mapuche y un segundo problema teórico,
social y hasta político será definir que se debe
entender por urbano por sus connotaciones de dominación
y control social inherente a la práctica social moderna.
- El Instituto
Nacional de Estadísticas INE, diferencia lo urbano de lo
rural, precisamente de este modo. Lo urbano o “Entidad Urbana”
(para el INE y Cía) sería aquel “conjunto de viviendas
concentradas con más de 2000 habitantes, o entre 1001 y
2000 habitantes, con el 50% o mas de su población económicamente
activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias”, por
el contrario, “Entidad Rural” sería aquel “asentamiento
humano concentrado o disperso que posee 1001 o menos habitantes,
o entre 1001 y 2000 habitantes con menos del 50% de su población
económicamente activa dedicada a actividades secundarias
y/o terciarias”. Censo de Población y Vivienda, Chile,
1992. Resultados generales. Pg 18.
- El Cientista
Social Curivil R. ha hecho aportes interesantes para un acercamiento
al concepto, también es notable la contribución
de la antropóloga Francisca de la Maza respecto de la discusión
de lo urbano.
- Desde
una perspectiva mapuche, Curilen E. es un caso de ello, y desde
una perspectiva no mapuche Aravena A., es también un ejemplo
de ello. Ver Organizaciones Indígenas Urbanas en la Región
Metropolitana y Desarrollo y Procesos Identitarios en el Mundo
Indígena Urbano en Tierra, Territorio y Desarrollo Indígena,
Universidad de la Frontera Ed. Temuco. 1995. pg 179 y pg 171,
respectivamente.
- En general,
lo urbano parece estar asociado a los procesos de urbanización,
devenido de la Modernización, en cambio el fenómeno
de la ciudad, pareciera ser algo distinto, en la medida
que ello connota la ocupación de un cierto espacio social
y geográfico, que permite una cierta práctica y
producción social.
- Actualmente
existen formulaciones teóricas que rescatan la diversidad,
pero de algún no son capaces de criticar la matriz
que las originó en términos de negar su validez
universal. Ver “la Autonomía cultural como problema epistemológico.
Valdés M. 1995.
- Las
investigaciones recientes sobre el fenómeno de la identidad
étnica mapuche no han tomado en cuenta un elemento central
en la constitución identitaria mapuche: la memoria histórica.
Es ella la que provee los elementos que diferencia la identidad
mapuche de la No - mapuche, e incluso diferencia al interior de
la Cultura mapuche, identidades distintas (la identidad del Lafkenche
es distinta a la del Nagche, Wenteche o Pewenche, a pesar de que
todos ellos forman parte del mismo conglomerado social)
- Si la
identidad étnica mapuche no debe su existencia a su memoria
histórica, entonces si podría hablarse de construcciones
identitarias radicadas exclusivamente en lo urbano. Sin embargo,
pensar la identidad mapuche, implica rescatar obligadamente la
memoria histórica, lo cual es independiente del lugar físico
donde coyunturalmente se encuentre el mapuche.
- Esto
obedece a dos razones fundamentales. Primero: desde un punto de
vista demográfico, la reducción forzada después
de la derrota militar que culmina en 1881, en lugares de baja
productividad, de difícil acceso y escasa interconección
entre ellas, corta el proceso sociocultural mapuche en tanto tal.
Esta coyuntura, conocida como “Radicaciones”, permite que se configure
un nuevo proceso que tendrá profundas consecuencias en
la estructura socio-política mapuche: La sociedad mapuche
se constituye en una sociedad subordinada y dependiente de la
estructura del estado nacional chileno (Bengoa, 1985). Segundo
: Producto de lo anterior, surgen nuevas formas de interrelación
cultural, puesto que el Pueblo mapuche aunque derrotado militarmente
(lo que no connota su desaparición), es obligado a insertarse
en la estructura del estado chileno, lo cual implica que
los significados culturales y referentes simbólicos que
portaban antes de la derrota militar, se reproduzcan bajo condiciones
no controladas por el derrotado Pueblo mapuche, en esta nueva
situación histórica.
- Si tomamos
como referencia la ciudad de Santiago, es posible encontrar que
el Poder (en la conceptualización Foucaultiana) tiene un
lugar geográfico específico donde actuar y reproducirse
y, - por supuesto -, un sujeto específico sobre el cual
ejercer el control.
- Tómese
en cuenta que en dictadura, para la época de las “protestas”,
se cortaba el suministro de la energía eléctrica
a las poblaciones mas “combativas”, claro está, de día,
porque de noche eran los mismos pobladores los que “cortaban”
el suministro eléctrico, lo mismo sucedió con el
suministro de agua y recolección de basura. Este fue un
mecanismo de control y castigo muy utilizado por regímenes
dictatoriales en el hemisferio sur, así como también
en Sudáfrica, entre otras.
- A la
llegada de los españoles a estas tierras, existían
agrupaciones de personas tan grandes como muchas ciudades actuales,
sin embargo, no son ni fueron consideradas ciudades en tanto tales
(Osvaldo Silva). Respecto del concepto de Modernidad, ver la Autonomía
Cultural como Problema Epistemológico. Valdés (Wekull)
M.
- “En
el campo, el gijatun se celebra una o dos veces en el año
para pedir buen tiempo, buenas cosechas o para agradecer por las
mismas, en un lugar dedicado exclusivamente para la celebración
de la ceremonia (gijantuwe) que, según se afirma,
tiene newen (poder especial) en cambio en la ciudad, específicamente
en Santiago, no existe, por parte de los mapuche, la posibilidad
de adquirir un terreno con las características tan específicas
que se requiere para celebrar el gijatun. Esto ha obligado a las
organizaciones mapuche ha realizar el gijatun en un lugar que
frecuentemente son las canchas de fútbol del sector”. Léase
en Los Cambios Culturales y los procesos de Reetnificación
entre los mapuche Urbanos: Un estudio de Caso. Curivil Ramón,
pg 65 (Inédito).
- En el
contexto de la investigación sociodemográfica que
se lleva a cabo entre CELADE y el Instituto de Estudios Indígenas,
Espina ha hecho interesantes estimaciones demográficas
de la población mapuche en la RM.
- Argumento
de Curín E.
- Este
concepto no es aceptado en general por los pueblos originarios,
especialmente mapuche, habría que buscar algún concepto
lo suficientemente poderoso para que de cuenta de la dignidad
de pueblo involucrada en dicho concepto.
- Un dato
serendipity en la conceptualización mertoniana es un dato
anómalo que dado su comportamiento invalida una teoría
o hipótesis.
- Opinión
de Molina Ruth.
|